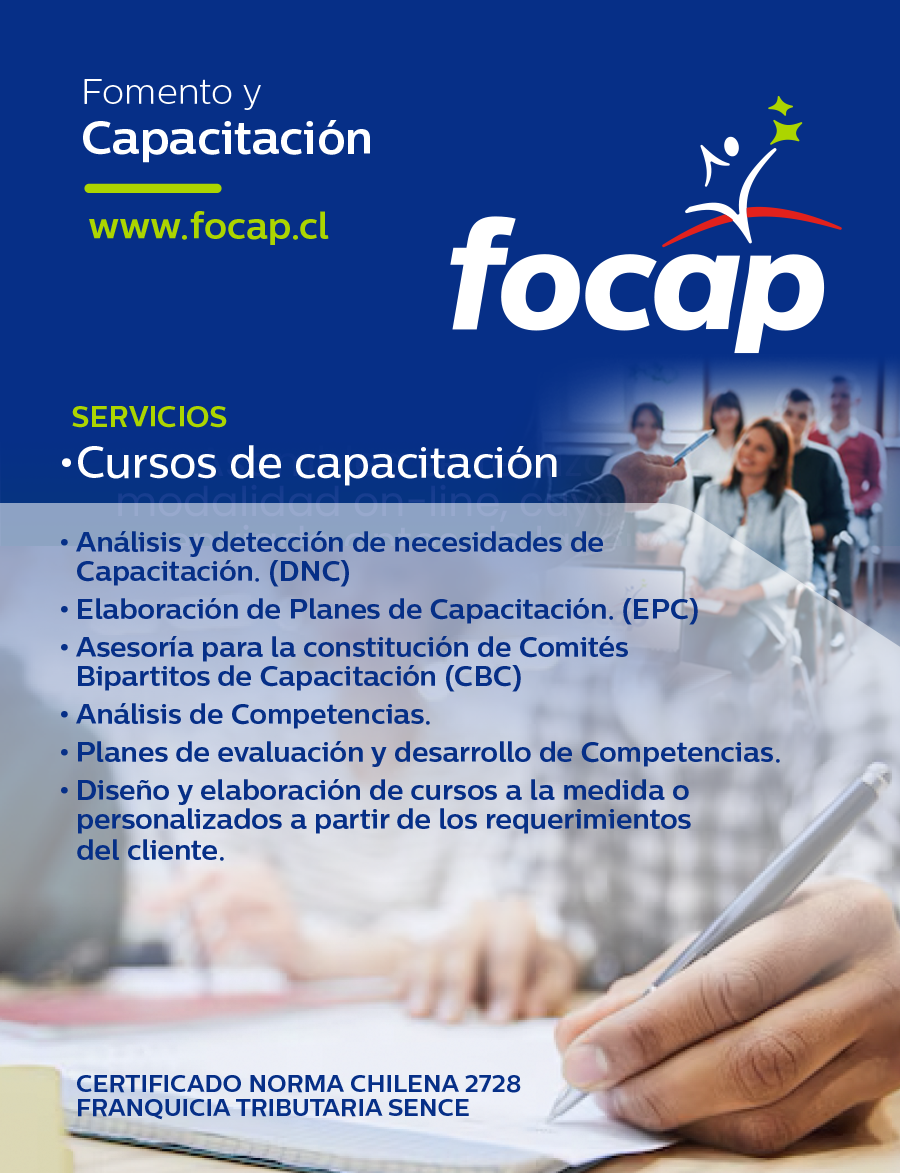Existe una manera muy práctica para zanjar la polémica abierta por el Banco Central a propósito del aumento de sueldo mínimo implementado por el Gobierno del Presidente Boric y la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales: Que los grandes empresarios de Chile paguen a sus trabajadores sueldos suficientes para la vida digna y que sus defensores en el Congreso dejen de boicotear las iniciativas legales orientadas a disminuir las brechas de desigualdad social y económica existentes en el país.
Si la banca, en la misma línea, otorga el financiamiento necesario para que las Pymes puedan funcionar adecuadamente, sin los sobresaltos y penurias que viven en lo cotidiano, entonces le estarían haciendo un servicio importante a la integración social del país. Habría mayor crecimiento económico y se generaría más empleo. La cacareada responsabilidad social, de paso, quedaría socialmente justificada.
Pero eso no ocurrirá, porque los grandes empresarios ya tomaron partido por los candidatos de derecha, con lo que, de ganar cualquiera de ellos/ella, las brechas sociales seguirán incrementándose. Todos hablan de recortar gasto fiscal, achicar el Estado y dejar todo el poder del lado del empresariado, para que sigan siendo ellos quienes determinen e impongan unilateralmente las condiciones de funcionamiento de la economía.
En ese sentido, si bien por conveniencia de posicionamiento electoral, en lugar de los 6.000 millones de USD que se propone recortar Kast, en un periodo de 18 meses; la candidata Matthei, lo hace subdividiéndolos a lo largo de los 4 años que dura el mandato presidencial en Chile. En tanto, sin siquiera arrugarse, el candidato Kaiser, dejaría todo en manos del mercado, retrotrayendo de una buena sola vez las conquistas sociales alcanzadas durante los gobiernos democráticos.
Los datos que provienen del ejercicio del poder de gobiernos ultraderechistas de la región y el resto del mundo, son también elocuentes en el señalado sentido. Milei en Argentina, que acaba de ser derrotado en la pasada elección parlamentaria celebrada en la provincia de Buenos Aires – que por razones tácticas la derecha chilena dejó de alabarlo- fue quien trazó el camino en la región, en esta versión, al realizar un severo recorte del presupuesto orientado a gasto social, llevando a los jubilados al hambre y a la cesantia a decenas de miles trabajadores del sector público.
Sin embargo, ese mismo escenario, que hasta hace muy poco parecía inalterable, comienza poco a poco a presentar fisuras, a veces ocasionadas por la protesta social, ejemplo Argentina; a veces por el funcionamiento de las instituciones democráticas, ejemplo Brasil, cuya justicia acaba de condenar a Bolsonaro a 27 años de prisión, declarándolo culpable de incitar al golpe de Estado.
Por de pronto, la hiperconcentración del poder y la riqueza en Chile puede ser abordada en dos importantes sentidos. El primero es a través de sindicatos que negocien por rama de la producción y el segundo es a través de la participación de trabajadores en los directorios de empresa, con poder de decisión y representación paritaria, y en una proporción de representantes que permita negociar efectivamente.
Ello es indispensable y complementario, con la existencia de sindicatos con capacidad de negociar los términos en que se desarrolla la relación capital-trabajo en las empresas y en las respectivas ramas productivas. Sin embargo, si la izquierda y el progresismo no recogen las banderas que le otorgan identidad y pertenencia social y política, es muy difícil que logre ser percibida como tal por los sectores que busca representar.
El gran empresariado, sí que lo tiene claro. Cada vez que en Chile el tema de la participación de trabajadores en los directorios de empresas, la patronal sostiene que es un planteamiento irreal, que no se aplica en ninguna parte del mundo. Por el contrario, la participación de trabajadores en los directorios de empresa es una realidad en una buena proporción de países europeos y sin que sea una práctica extendida en todos los rubros de la economía, también la encontramos en Chile.
En el caso de Europa, la participación de trabajadores en empresas existe, entre otros, en Alemania, Noruega, Suecia y Dinamarca. En todos ellos la proporción de representantes de trabajadores en los directorios o consejos de administración, según sea la denominación en cada país, oscila desde el tercio, lo que permite que la fuerza laboral participe de la toma de decisión de asuntos que van desde el diseño de programas de capacitación, definir objetivos empresariales hasta definir el monto de los salarios. La cogestión en el caso de estos países ha contribuido a mayores niveles de integración social, desarrollar las economías y disminuir las brechas de desigualdad en estas sociedades.
Sin que sea una práctica extendida, ni que tampoco alcance los mismos niveles de representación como en el ya citado caso, en Chile existe este modelo en importantes empresas públicas. Es el caso de Codelco, Ferrocarriles del Estado, TVN, BancoEstado, y las empresas portuarias estatales, que será necesario reforzar y extender hacia el conjunto de la economía, si hemos de alcanzar formas democráticas en la distribución del poder al interior de las empresas. La democracia es política, social y económica o se convierte en un cascarón vacío.
El debate abierto por el Banco Central, ha puesto sobre el tapete otra dimensión que cabe mencionar con respecto a la tendencia casi irreductible del pensamiento económico neoliberal. Esto es, tratar a la economía, otra ciencia social, como si fuera la única variable actuante en la complejidad de las sociedades modernas.
Sin embargo, la realidad desmiente esa visión reduccionista de la economía, porque los fenómenos económicos nunca se desarrollan en aislamiento, sino en sociedades atravesadas por instituciones, culturas y relaciones de poder. Integrar, por tanto, enfoques de la sociología, la política, la historia o la antropología permite evitar reduccionismos meramente técnicos y diseñar políticas que, además de buscar eficiencia, aseguren equidad, legitimidad y cohesión social.
Solo desde esa mirada interdisciplinaria la economía puede cumplir un papel transformador y sostenible en el tiempo.
Para El Maipo, Carlos Cerpa Miranda, Ex concejal y ex director laboral Banco del Estado. Colaborador de El Maipo.
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.