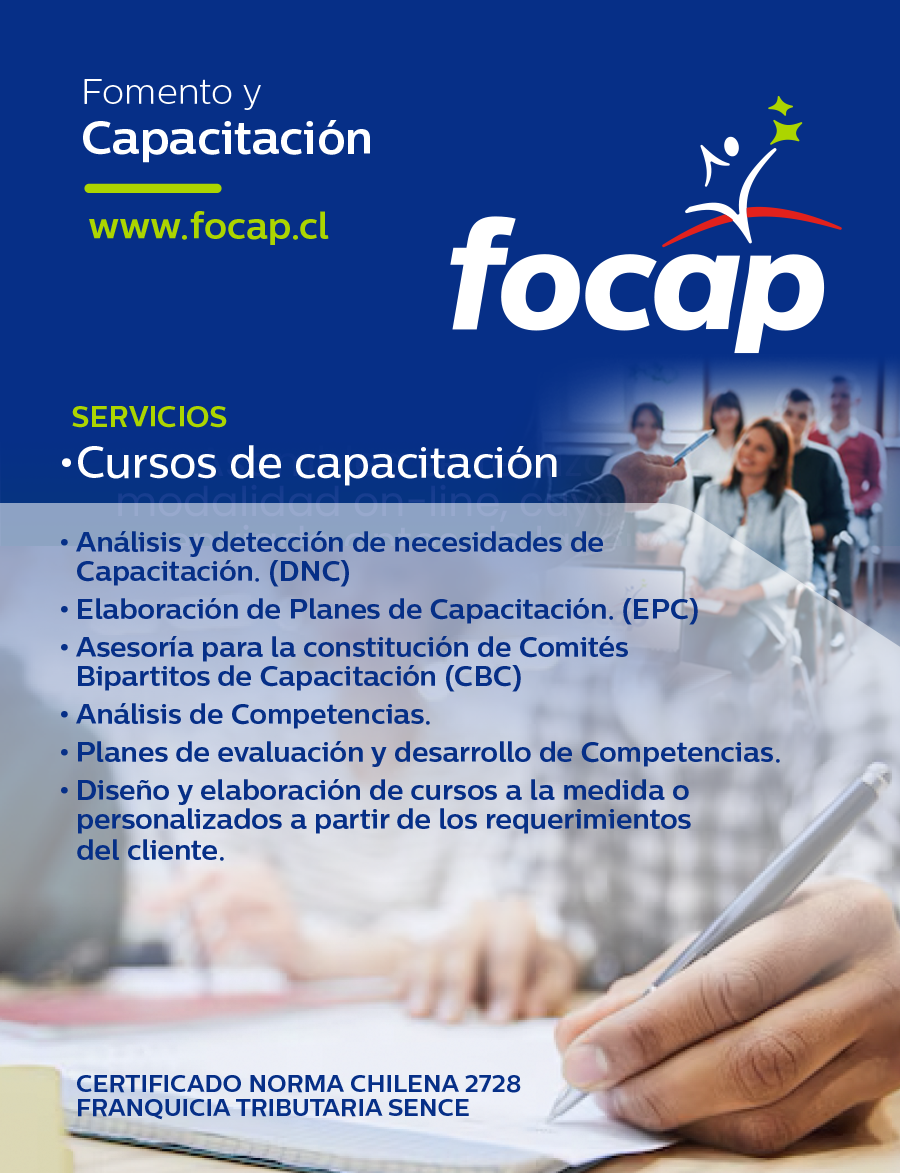Por Emilia Delfino
- Susana Muhamad fue ministra de Ambiente de Colombia entre 2022 y 2025 y actualmente es precandidata presidencial.
- En diálogo con Mongabay Latam, la politóloga ambientalista analiza la actualidad colombiana, atravesada por la violencia y la crisis diplomática con Perú por el río Amazonas.
- Además, critica la falta de acciones de los mandatarios, ante la celebración de una nueva cumbre de presidentes de la Amazonía, que se dio el último viernes en Bogotá con marcadas ausencias.
- Sus posturas sobre cómo salir de la violencia armada, los desafíos de la próxima autoridad ambiental en Colombia -ante la renuncia de la ministra Lena Estrada- y la red criminal detrás de la expansión de la ganadería en la Amazonía de su país.
Politóloga ambientalista y ex ministra de Ambiente (2022-2025) del gobierno de Gustavo Petro, Susana Muhamad es precandidata presidencial del Pacto Histórico en Colombia. Su país atraviesa una nueva oleada de violencia, impactos ambientales y una crisis diplomática con Perú por el curso del río Amazonas, en una de las zonas fronterizas más problemáticas de la Amazonía.
Muhammad dialogó con Mongabay Latam sobre la actualidad colombiana, marcada por el asesinato del candidato Miguel Uribe Turbay en pleno Bogotá, atentados, crímenes contra líderes indígenas y ambientales, y la expansión de la minería ilegal, la ganadería y la deforestación en manos del crimen organizado.
La dirigente también habló sobre sus expectativas frente a la próxima cumbre climática global y sobre la V Cumbre de Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que se celebró en Bogotá este último viernes, con llamativas ausencias de cinco de los ocho presidentes, como Dina Boluarte (Perú), Nicolás Maduro (Venezuela) y Daniel Noboa (Ecuador).

-¿Qué esperaba de la V Cumbre de Presidentes de la OTCA?
-Estamos buscando que pasen de las palabras, de la Declaración de Belém, a compromisos concretos entre los países. La diplomacia de la OTCA ha sido muy lenta. Falta dinámica. Creo que la OTCA debe abrir urgentemente comités entre ministerios y que no se quede solo en manos de las cancillerías, para un plan común que evite el punto de no retorno de la Amazonía. Entre el desarrollo de los hechos en territorio y la capacidad de acción de los Estados conjuntamente hay una distancia gigantesca. Además, sería muy importante que se retome el diálogo sobre la no proliferación de combustibles fósiles en la Amazonía.
-Ante la crisis diplomática entre Perú y Colombia por la soberanía en la isla Santa Rosa, desde la oposición han criticado a Petro porque dijeron que responde a un intento de generar un conflicto innecesario para tapar problemas de política doméstica. ¿Cuál es su posición?
-Es un punto que viene acumulándose hace tiempo. Creo que el gobierno colombiano se demoró años en tomar acciones, porque evidentemente hay un cambio del río que además tiene que ver con el cambio climático. Me parece que no es un tema indiferente a la noticia. Es un tema que requiere entender que algunos tratados hechos hace décadas empiezan a perder en sí mismos lógica y validez cuando el mismo río ha cambiado por su sedimentación y por las múltiples sequías que ha sufrido. Esto implica entonces que se requiere una aproximación diplomática para reconsiderar el tratado con base en la realidad. Pero esto no implica que Perú deba hacer esto unilateralmente y poner en riesgo el acceso de Colombia al río Amazonas porque en este momento en realidad los países deberían estar conjuntamente enfocados en trabajar por la cuenca amazónica, de la cual Colombia hace absoluta parte. Todo el norte de la Amazonía corresponde también al territorio colombiano y el ciclo de los ríos voladores y el ciclo de las cuencas que generan los grandes ríos que alimentan el Amazonas, pues es un sistema vivo que no conoce estas fronteras. Y así debería trabajarse. Y, por lo tanto, aquí se debe instar al gobierno de Perú y al gobierno de Colombia a negociar esos límites conjuntamente, a que haya una cooperación para precisamente no quitar el acceso de Colombia y de Leticia al río Amazonas.
Y tercero, deberían estar enfocándose en eso, en vez de alimentar conflictos binacionales, en el que hasta un precandidato presidencial de forma muy irresponsable habla de ir a la guerra. La guerra aquí es contra la economía ilícita. La guerra aquí es contra el cambio climático y la guerra aquí es por lograr conjuntamente que la Amazonía no llegue al punto de no retorno. ¿Qué importan los límites si se destruye el bioma?

-¿Hubiese planteado esta problemática de una forma distinta a Petro?
-No, yo creo que el presidente Petro tenía que levantar la voz. Ahora el Presidente también está llamando a una negociación bilateral, pero tiene que levantar la voz cuando hay una acción unilateral por parte de Perú. Ahora lo que hay que hacer es lograr diplomáticamente esa mesa de trabajo conjunta entre los dos países.
-Sobre esta zona de la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. ¿Cuáles son, además del cambio en el curso del río y el efecto del cambio climático, los otros problemas socioambientales que más le preocupan de esta zona?
-La influencia de las economías ilícitas, que han crecido de forma importante y que están siendo arrastradas también por el narcotráfico en Brasil, la realidad de la coca en Perú y la seguridad de la triple frontera. Esta zona, por lo menos en el lado colombiano, todavía se mantiene con relativa baja deforestación, pero podría llegar a aumentar también la deforestación allí, lo que sería desastroso.

-Vimos recientemente los resultados del último informe oficial de deforestación en Colombia y expertos advirtieron que si bien se exponen las causas, como la tala, la extensión de la ganadería, la minería ilegal, no aparece claro el rol de los grupos armados como factor de deforestación. ¿Cree que el informe oficial debió ser más específico identificando a los grupos armados como los causantes de la deforestación?
-No creo que estén ausentes en el informe. O sea, está absolutamente claro que la zona donde hubo fuego bilateral, con las disidencias que están en el bloque que comanda [Alexander Díaz, el comandante del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), alias] “Calarcá” es precisamente la zona donde más deforestación hubo, especialmente por la apertura de vías ilegales. Es la zona donde se terminó el diálogo y donde se dio el cese al fuego bilateral. Fue una zona que se pudo contener mejor. A mí me parece esto muy preocupante porque implica que el bloque que comanda Calarcá no cumplió los acuerdos con el Gobierno. Eso ha desatado una crisis y sigue estando ahorita en los diálogos que se siguen manteniendo.

Me parece más importante entender que esos grupos armados son la cadena media del proceso. Yo creo que hay involucramiento de personajes de la política e involucramiento de grandes capitales que vienen de afuera.
Hay una gigantesca operación de ganadería y empezamos con el Consejo Nacional contra Deforestación y Delitos Ambientales y de la mano de la Fiscalía General de la Nación a hacer investigación a fondo para empezar a entender la estructura que está más arriba. Los grupos armados son como una especie de intermediario, la alianza entre ellos, ganaderos, inversiones y lavado de activos es el monstruo y el pulpo que hay que mirar. Cuando dejé el Ministerio, las investigaciones iban avanzando, hicimos un plan con la Fiscal General para que fuera una investigación estructural y una investigación de contexto, no solamente investigaciones puntuales. Y en ese camino se estaba avanzando y yo espero que ojalá eso de resultados rápidos. Eso, más el acuerdo social que se ha trabajado en la Amazonía, más una coordinación con la Mesa de Diálogo de la Paz Total, más una presencia de la Fuerza Pública, puede ayudar a defender los derechos humanos. Creo que serían esos cuatro componentes en sinergia, pues fue lo que ayudó en 2022 y 2023 a bajar la deforestación. Es lo que necesitan trabajar más sinérgicamente para seguir esta tendencia a la baja.

-Habló de las causas de la extensión de la ganadería que deforesta zonas que deberían conservarse y de capitales poderosos detrás de estas acciones. ¿Qué más puede contarnos sobre eso?
-Es parte de lo que llamamos el multicrimen que, presuntamente, pueden ser inversiones de lavado de activos que vienen de las economías ilícitas, del oro, de la coca y que se invierten en el volteo de tierras en la Amazonía para acaparar la tierra y esperar que en algún momento se legalice y se aumente el valor del suelo. Y se va poniendo ganadería, que no es productiva en realidad, y utilizando la mano campesina colona sin tierra de la región en esta gigantesca operación. Evidentemente hay complicidad de autoridades, hay complicidad de notarías, hay complicidad de actores locales, pero también nacionales. Son ganaderos de la región, con complicidades, es vox populi quiénes son los grandes, yo los llamo los terratenientes fantasma. Pero se necesita investigación criminal seria para entender el flujo de capitales, los orígenes y las procedencias, y la lógica de la estructura económica de esa economía ilícita. Si no, pues es como jugar al gato y al ratón. Si haces operativos para judicializar campesinos no estás llegando a la raíz. Y eso [llegar a la raíz] era precisamente el trabajo que estábamos haciendo con la Fiscalía y en el Consejo Nacional contra Delitos Ambientales y Deforestación.

-Colombia sigue en el número uno de cantidad de asesinatos de defensores de derechos humanos, entre ellos, ambientales e indígenas. ¿Cuál cree que puede ser la estrategia del Gobierno para poder luchar contra esta violencia letal?
-No se pueden separar los fenómenos, porque cuando vimos el último informe de Global Witness, vimos que el aumento se da precisamente hacia liderazgos indígenas, tiene que ver con el tema de la tierra. Y [estos asesinatos] se dan en las zonas de más álgido conflicto armado del país, donde por la economía ilícita ha aumentado significativamente la violencia y la búsqueda de control territorial. Colombia está pasando por una fase de transformación de la violencia, que pasa de las grandes guerrillas articuladas como ejércitos a la fragmentación de la movilización y entrega de armas de las FARC, a la fragmentación de grupos que están entre ellos disputándose territorios por economías ilícitas y rentas en los departamentos. Por ejemplo, en el departamento del Cauca, el departamento de Nariño, donde hay diez bandas de estas disputándose territorios. Es precisamente donde se da el aumento del asesinato de liderazgos sociales que se oponen, ya sea al acaparamiento de tierras, ya sea al dominio territorial de los grupos. Y esto obviamente se relaciona con el ambiente porque es la defensa de los territorios indígenas, la defensa de los territorios campesinos y afrocolombianos. Entonces, es una cifra que hay que poner en contexto para poderla comparar con otros países que no tienen este fenómeno. También hay que destacar que Colombia aparece número uno porque Colombia aporta la información. Es un país en el que se puede hacer trazabilidad de este tema. Creo desarticular estas economías ilícitas y empoderar a la comunidad generaría también una respuesta sistemática para evitar y proteger mejor a los liderazgos sociales y ambientales.

-¿Crees que es posible otro acuerdo de paz que logre frenar la situación actual de violencia?
-Es muy diferente la lógica actual a la lógica de cuando se hizo el acuerdo de paz con las FARC o las guerrillas en los 90 porque eran guerrillas unificadas. Ya el mismo ELN [Ejército de Liberación Nacional] también está bastante fragmentado. Hoy, uno de los acuerdos de la Paz Total va bastante avanzado con “una disidencia del ELN” o “un fragmento del ELN” en el departamento de Nariño. Entonces también hay una lógica territorializada del conflicto. Este grupo va bastante avanzado por el Gobierno. Inclusive estuve este fin de semana visitando Samaniego y era clarísimo como allí no se produce un homicidio en una de las zonas más amplias hace un año. Tiene que ver con que precisamente está funcionando el liderazgo del gobierno regional y nacional en ese proceso de paz territorial. Entonces creo que hay que seguir avanzando en la paz territorial. Falta generar marcos jurídicos para esto. Y también hay anuncios de diálogos con el Clan del Golfo, diálogos sociojurídicos con el grupo más grande en Colombia. Entonces sí, yo creo que vamos a ver hasta dónde llega, pero no son las mismas circunstancias de diálogos de paz políticos que conocimos en el pasado.

-Lena Estrada, la saliente ministra de Ambiente, renunció en los últimos días a su cargo. Es la segunda ministra de la cartera ambiental que renuncia en 2025, luego de su renuncia a principios de año. ¿Por qué está en crisis el Ministerio? ¿Tiene que ver con el rol que se le da en el Gabinete, con situaciones políticas ajenas a la cartera?
-Es más lo segundo. Yo duré dos años y medio. Si tú miras los gobiernos anteriores, había un ministro por año. Logramos avanzar bastante. Ahora fue decisión del presidente Petro no mantener a la ministra Lena. Creo que hay varios temas muy complejos que no tienen que ver con la cartera. Si las señales son correctas, espero que se defina a una mujer muy valiosa que ojalá esperemos llegue y ella pueda terminar bien el Gobierno. Yo estaría confiada en que si esta persona llega al Ministerio, creo que se puede terminar bien la tarea porque es una viceministra que ha estado el último año y medio, alcanzó a estar casi un año conmigo y realmente es una persona de una gran trayectoria y con la madurez para sacar adelante los planes que ya estaban en 2025. Todo estaba muy consolidado y esa consolidación daba para recoger los frutos del trabajo. Así que fue desafortunado que en el cambio anterior se decidiera casi volver a empezar, como si estuviéramos empezando otro gobierno. Pero ojalá, si se logra, si finalmente el Presidente decide que sea la viceministra [Tatiana Roa Avendaño] la nueva ministra, yo confío que ella sí entiende de dónde venimos y pueda terminar ese mandato.

-¿Cuáles serán sus desafíos como nueva ministra?
-La clave es terminar el gobierno este año y medio. Hay varias reglamentaciones que deberían terminarse. Hay todo un trabajo de actualización de las NDC [Nationally Determined Contributions o compromisos de los países para enfrentar la crisis climática] que debería terminarse. Está la COP30 en Brasil y evidentemente lograr las ejecuciones del Fondo para la Vida y todo el trabajo que se hizo para dejar un plan ambiental de diez años con recursos de vigencias futuras, pues que también quede listo para darle continuidad a este proceso.
-En noviembre será la COP30. ¿Cuál debería ser el rol de Colombia en esta nueva cumbre mundial del clima?
-Creo que el rol de Colombia es lograr avanzar en el compromiso de no proliferación de combustibles fósiles en la Amazonía, sobre todo en una cumbre que es en la Amazonía, y poner el tema de la biodiversidad y el marco financiero de los países en general de Latinoamérica y de la Amazonía, los marcos fiscales y la lógica del financiamiento mundial frente a los retos ambientales, especialmente de regeneración y biodiversidad, que necesita nuestro país.
-Hizo hincapié en la ganadería, el lavado de dinero, las economías ilícitas. Estados Unidos y otros países tienen un rol en el lavado de activos del crimen en Amazonía, según los expertos. ¿En qué deberían comprometerse los presidentes de la región para poder atacar este problema?
-Se necesita investigación criminal multinacional porque las economías ilícitas son economías transnacionales. El control transnacional de capitales implica la investigación criminal internacional. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente está buscando estándares de seguimiento del oro a nivel internacional. China, Emiratos Árabes, otros mercados también son precursores de lavado de activos que terminan muchas veces en operaciones de deforestación. Estas rentas ilícitas no son solo un problema colombiano, son un problema de economías multinacionales.
El Maipo/Mongabay
Imagen principal: la colombiana Susana Muhamad, politóloga ambientalista y ex ministra de Ambiente entre 2022 y 2025. Foto: cortesía Susana Muhamad