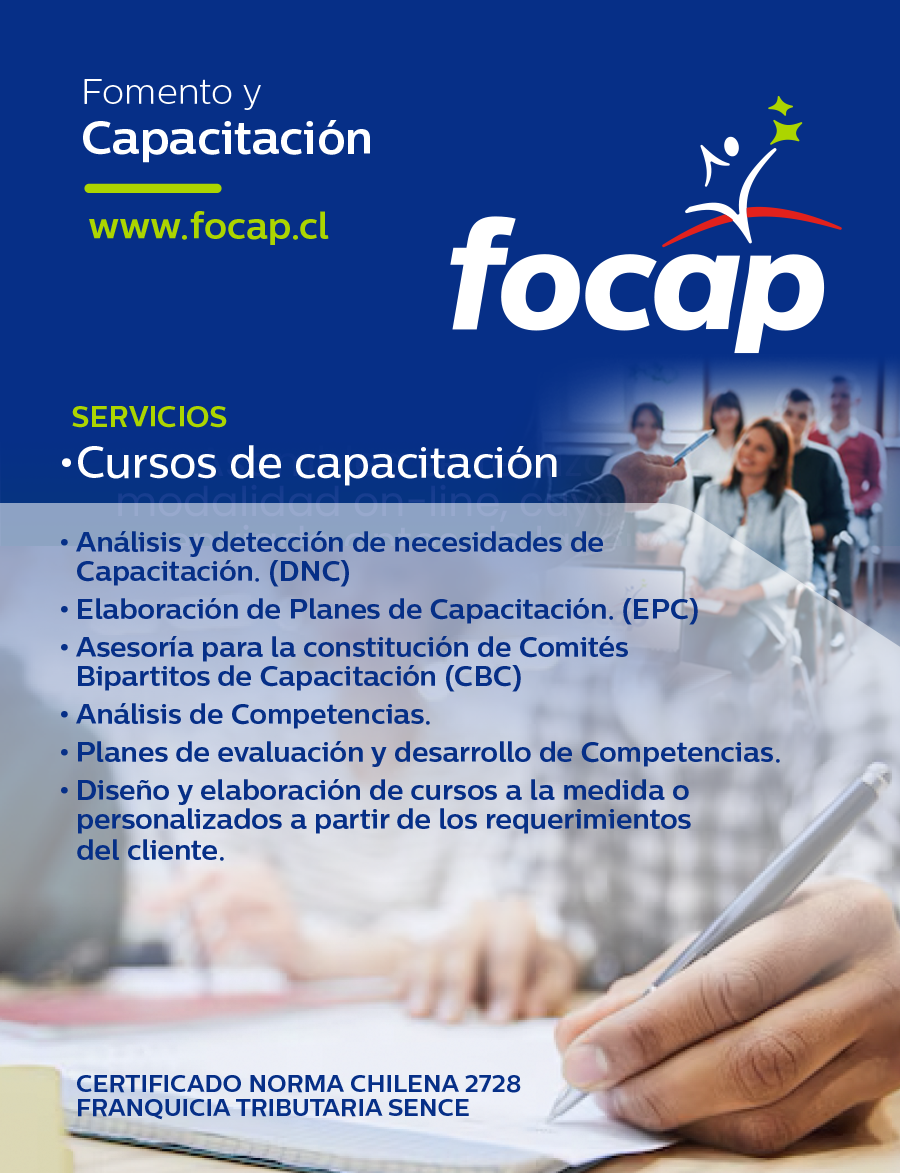El agotamiento del Estado de Bienestar y la irrupción del neoliberalismo en la década de los ochenta puso en entredicho a la educación pública en América Latina, enfrentándola a diversos problemas estructurales que afectan su calidad y equidad.
En el caso chileno, la administración de las instituciones escolares públicas, tanto primarias como secundarias fueron transferidas a los gobiernos locales municipales. De esta manera, cada municipalidad chilena creo una Dirección de Educación (DEM) o una Dirección Educacional, dentro una Corporación Municipal (DAEM).
En consideración a la experiencia empírica acumulada durante los 10 primeros años de educación municipal bajo dictadura y luego por otros 30 años de educación en democracia, las escuelas y liceos públicos acumularon una serie y seria cadena de problemas. En primer lugar, está la falta de inversión y financiamiento insuficiente. Tanto en Chile como en otros países latinoamericanos han destinado un porcentaje muy restringido de su PIB a la educación, lo que limita recursos para infraestructura, tecnología y formación docente. De esta forma, durante décadas, las escuelas públicas suelen estar en condiciones precarias, con falta de materiales, mobiliario y conectividad.
De igual forma, durante estos años aumentó la desigualdad en el acceso a una educación de calidad, aumentando las brechas entre zonas urbanas y rurales, con las comunidades indígenas y afrodescendientes en desventaja. Mientras que las escuelas privadas y las particulares subvencionadas en el contexto nacional, comparativamente, ofrecen una educación de mayor calidad, creando una segmentación socioeconómica y sociocultural. Paralelamente, tal como se señala en la bibliografía especializada, se han advertido importantes deficiencias en la formación docente. Es así como, muchas y muchos docentes no han recibido estímulos para una formación continua, limitando entre otras cosas, el acceso a didácticas innovadoras, actualizadas y ajustadas a las demandas del nuevo milenio. Lo anterior, conjugado con sueldos bajos y condiciones laborales difíciles, que desmotivan la labor del magisterio.
Durante los años de administración municipal de los liceos y escuelas públicas, el currículum se ha caracterizado por su desactualización y concentración casi exclusiva en aspectos prácticos e instrumentales. Es decir, planes de estudio desfasados en relación a las demandas de una ciudadanía solidaría y con atribuciones para revertir la crisis de cohesión social. Todos lo anterior, debido a que el curriculum prepara al estudiantado casi exclusivamente para las demandas del mercado laboral. Por lo mismo, se enfatiza la memorización en lugar del pensamiento crítico y la resolución de problemas. Aunque el curriculum nacional prescribe estas características, su implementación es muy escueta y centrada en el dominio casi exclusivamente conceptual y cognitivo más que experiencial.
Junto a lo anterior, la educación pública municipalizada ha mostrado permanentemente, escuetos resultados educativos, dando cuenta de bajas tasas de titulación oportuna, abandono escolar y menor dominio curricular que el estudiantado que asiste a las instituciones privadas o particulares subvencionadas. En la medida que las escuelas y liceos concentran a la población más vulnerable de la sociedad, la pobreza obliga a muchos niños, niñas adolescentes y jóvenes a abandonar el sistema educativo formal y regular. A lo anterior se agregan las dificultades estructurales para contar con incentivos y de modelos educativos atractivos para este estudiantado, situación que también contribuye al abandono escolar.
En varios casos, las políticas educativas no pudieron contener ciertos niveles de corrupción y clientelismo en la gestión municipal que, acoplada a la excesiva burocracia para la gestión de los recursos y la asignación de fondos, consolidó la imagen y creencia colectiva, de una educación pública de baja calidad e incapaz de responder pertinentemente a la formación del estudiantado.
Es por lo anterior y luego de cuatro décadas, en el caso chileno, la responsabilidad por los malos resultados educativos se asoció naturalmente a la municipalización de la educación. Por lo mismo, diferentes actores políticos, intelectuales y sociales, consideraron que, terminando con la educación a cargo de las municipalidades, se iniciaba el fin de la crisis, augurando un “futuro esplendor” para las escuelas y liceos públicos. Sin embargo, las evidencias están mostrando que los emergentes Servicios Locales de Educación Pública, que paulatinamente están reemplazando la administración de la educación municipal, no muestran diferencias significativas.
Qué está pasando o bien, por qué la educación pública no municipalizada sigue mostrando los mismos resultados que cuando estuvieron a cargo de los gobiernos locales. Para responder esta interrogante es necesario considerar al menos algunos factores. En primer lugar, las autoridades educativas que han promovido la desmunicipalización, continuarán sosteniendo que las transformaciones estratégicas en educación son paulatinas y de largo plazo. Una sentencia que puede ser válida para ver los impactos de la formación y del proceso educativo en el estudiantado, pero no para evaluar indicadores pedagógicos, administrativos y de gestión.
En segundo lugar, las autoridades nacionales han confundido la política educativa con las respuestas contingentes que debe entregar el sistema político. De esta manera, muchas transformaciones y reformas educacionales se implementan para responder a la opinión pública y a las demandas que surgen de los intereses de los partidos políticos.
En tercer lugar, durante los últimos cuarenta años se ha vivido en el espejismo de creer que los atributos de los responsables de la gestión educacional, determinan los resultados del proceso pedagógico. Es bajo esta ilusión que se responsabilizó a las municipalidades por el consistente deterioro de la educación pública. También se ha sostenido que es el profesorado quien no ha gestionado adecuadamente su actividad pedagógica, pero antes fue el profesor jefe, el director o directora, los apoderados, las familias o las universidades que forman mal a los y las futuras docentes. En síntesis, durante treinta o cuarenta años, las autoridades nacionales han debatido por ubicar al actor que gestiona inadecuadamente la educación pública.
No obstante, tal como lo indicara Paulo Freire y la pedagogía crítica, la crisis de la educación pública no es un problema técnico en la gestión sino, un problema de opciones políticas. Es por ello que los nuevos (y no tan nuevos) Servicios Locales de Educación Pública, no mostrarán mejores resultados que la educación municipalizada.
Mientras se mantenga un sistema educativo basado en un modelo competitivo de mercado, donde las escuelas compiten por estudiantes y financiamiento, se mantendrán las dificultades en la equidad y la calidad de la educación. Es decir, no habrá cambios en la desigualdad en el acceso y la calidad; el foco seguirá puesto en la rentabilidad y no en la educación; continuará la competencia desleal entre instituciones; persistirá la exclusión de grupos vulnerables, y; el enfoque seguirá puesto en resultados de corto plazo.
Lamentablemente, todo indica que el fin de la educación municipalizada en ningún caso se traduce como el fortalecimiento de la educación pública. Los nacientes Servicios Locales de Educación Pública, en los años que vienen, serán identificados casi con toda seguridad, como los nuevos actores que no lograron gestionar adecuadamente a las escuelas y liceos públicos.
Dante Castillo Investigador PIIE. Mario Torres Académico UTEM
El Maipo / Le Monde Diplomatique
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.