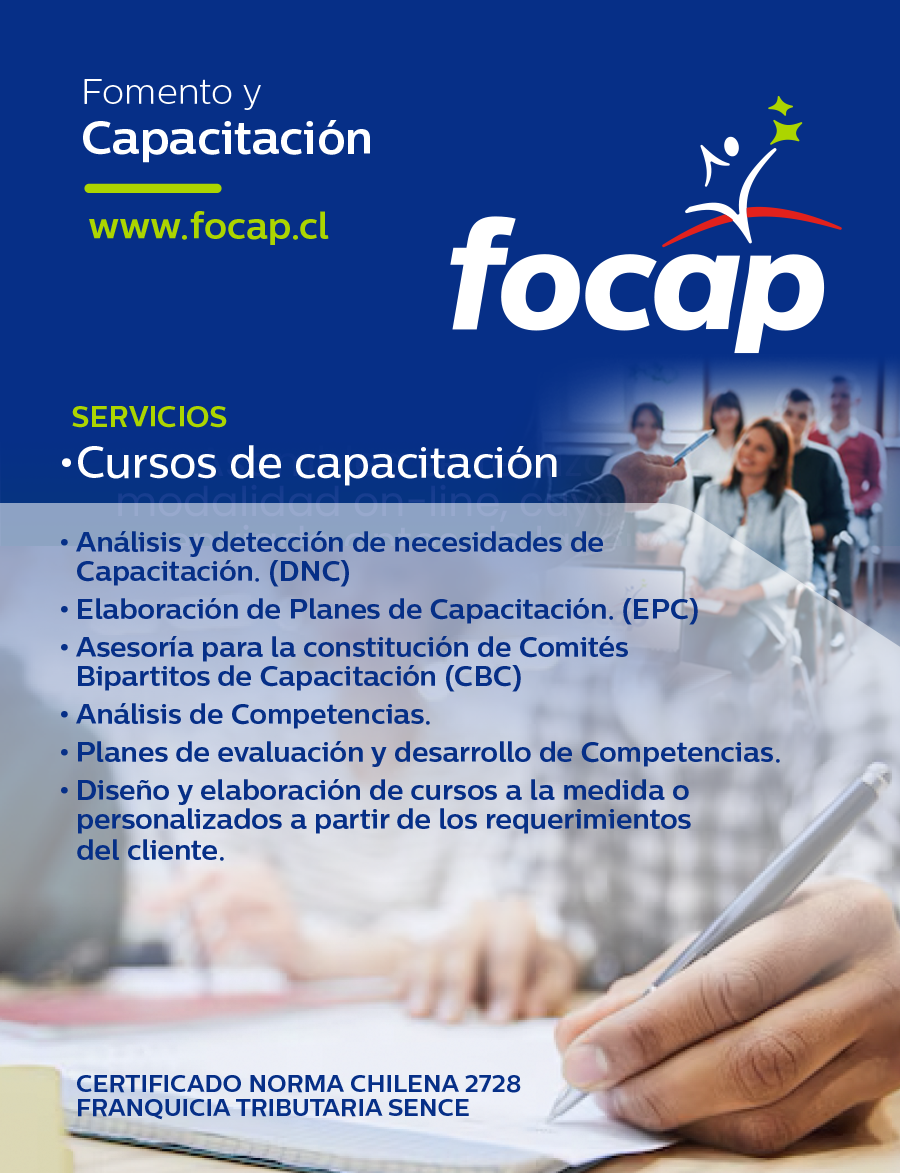La principal característica del Gobierno de Salvador Allende es, probablemente, la “Vía chilena al socialismo”, expresión que resume la voluntad de transformar la sociedad utilizando los espacios legales abiertos por las conquistas democráticas. Este proyecto fue expuesto en el primer “Mensaje” del Presidente, en mayo de 1971:
“Chile es hoy la primera nación de la Tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista […] Vamos al socialismo por el rechazo voluntario, a través del voto popular, del sistema capitalista […] tendremos la energía y la capacidad de modelar la primera sociedad socialista edificada según un modelo democrático, pluralista y libertario”.
El contenido de este célebre “Mensaje” plantea una pregunta crucial: ¿Intentó el Gobierno de Allende dar una dimensión institucional a la Vía chilena?
“No”, responde Genaro Arriagada en su libro De la vía chilena a la vía insurreccional (prologado por Frei Montalva) publicado en 1974. Para él, la Vía chilena solo tuvo un “carácter artificial, desprovisto de toda base política” y, antes de un año, “no queda rastro de ella”. Fue remplazada por una “vía insurreccional” que tomó tres formas. La primera es “designar en la prensa a los oficiales que juzgaban golpistas o sediciosos”; como ejemplo, cita una carta, de julio de 1973, firmada por unas 20 asociaciones de San Antonio pidiendo la destitución del comandante del regimiento Tejas Verdes, Manuel Contreras Sepúlveda, por agresiones a personas y organizaciones. La segunda son los llamados a desobedecer a los oficiales golpistas. Y la tercera, la “infiltración” en la Armada concretada en reuniones entre dirigentes de izquierda y marinos antigolpistas.
Todo esto ha sido desmentido por la Historia. Es evidente que quienes reclamaron la destitución del futuro jefe de la DINA tuvieron razón, categóricamente. No es ilegal llamar a los militares a respetar la democracia. Y no hubo tal “infiltración”: la Armada perdió el juicio contra Oscar Garretón, el principal dirigente acusado de infiltrarla, por voto unánime de la tercera sala de la Corte Suprema.
No obstante, Ignacio Walker, expresidente de la DC, reivindicó recientemente el libro de Arriagada. En su opinión, muestra “la absoluta carencia de base política del proyecto presidencial sobre la Vía chilena”.
En realidad, durante el Gobierno de la Unidad Popular hubo, al menos, dos intentos de dotar la Vía chilena de una dimensión institucional. Primero a través de un proyecto de reforma constitucional en 1971. Y luego mediante un proyecto de Constitución anunciado en 1972 y precisado 1973. En este artículo ofrecemos un resumen de ellos.
Propuesta de reforma constitucional de 1971
El primer intento del Gobierno de la UP de reconfigurar las instituciones, fue la reforma constitucional depositada el 10 de noviembre de 1971 (el día que se inició la visita de Fidel Castro).
Sus 13 artículos pueden resumirse así: sustituye las dos cámaras por una sola llamada “Congreso Nacional”, electo por seis años, al mismo tiempo que el Presidente. Se adecua el número de representantes a la población: un congresista por 60 mil habitantes y las agrupaciones provinciales tendrán mínimo 15 representantes, lo que daría unos 160 congresistas. Los partidos pueden presentar candidatos al Congreso separada o conjuntamente; en este último caso deberán declarar el pacto y el programa al Registro Electoral. Los chilenos residentes en el extranjero adquieren derecho a voto.
Los parlamentarios “por ningún concepto podrán percibir del Estado, al mes, una suma que exceda de 20 sueldos vitales”. Pueden ser reelectos una vez; cesan si dejan de asistir a cinco sesiones consecutivas.
Las leyes pueden iniciarse por mensaje (iniciativa del Ejecutivo), moción (iniciativa parlamentaria), y –lo que es nuevo– por iniciativa popular. Esta “requerirá la firma de, a lo menos, cinco mil ciudadanos o el patrocinio de la CUT”. El Presidente puede disolver el Congreso una vez durante su mandato y convocar elecciones. Se simplifica el procedimiento de tratamiento de las leyes (entonces había hasta cinco trámites) y se instaura la asesoría técnica de las comisiones (entonces inexistente).
Pone fin al carácter vitalicio de los miembros de la Corte Suprema: “durarán como máximo seis años en sus cargos y no podrán ser designados nuevamente”. Los que hubiesen permanecido ese tiempo, deben jubilar.
Establece la igualdad jurídica entre mujeres y hombres:
“Las leyes chilenas no podrán […] establecer diferencias de capacidad para la mujer en razón de su estado civil. Las madres, cualquiera que sea su estado civil, tienen los mismos derechos ante la ley. Las leyes chilenas establecerán un sistema adecuado que posibilite una efectiva investigación de la paternidad”.
Esta norma elimina la absurda incapacidad legal de la mujer casada y las humillantes discriminaciones contra madres solteras e hijos “ilegítimos”.
Reserva al Estado los bancos, seguros, operaciones de cambio internacionales, ferrocarriles, transporte aéreo y marítimo, correo, telégrafo y telecomunicaciones. También la producción y distribución de electricidad y gas, refinación del petróleo, distribución mayorista, producción de celulosa, papel, cemento, siderurgia, química pesada y armamentos.
Asegura la estabilidad en el empleo y establece el derecho a la salud “en forma igualitaria, democrática, integral y oportuna”; a la vivienda, a la jornada normal de ocho horas, y a vacaciones anuales pagadas.
Pero este proyecto no fue aprobado. A fines de 1971 la mayoría parlamentaria opositora había pasado a una política obstruccionista. Centra sus fuegos contra la “cámara única” equiparándola con “asamblea del pueblo” y totalitarismo marxista. El senador Carmona (DC), por ejemplo, acusa al Gobierno de “esconder sus verdaderos objetivos”, que son “transformar la cámara única en asamblea popular”. La revista Ercilla (próxima a la DC) pretende que el PS se propone “clausurar el Parlamento, llamar un plebiscito e instaurar la Asamblea del Pueblo”. Para El Mercurio la cámara única “no solo pretende la destrucción del actual Congreso Nacional, sino que atentar contra la independencia del poder judicial al limitar a 6 años el cargo de los miembros de la Corte Suprema.
El Gobierno comprende que no hay margen de negociación y que tiene pocas posibilidades en un eventual referéndum centrado en la “cámara única”. El 6 de diciembre de 1971 retira la urgencia, esperando calmar las cosas y negociar. Lo que no ocurrirá.
La propuesta anunciada en 1972 y precisada en 1973
El segundo proyecto comienza a gestarse la semana del 21 al 28 de febrero de 1972 cuando Allende permanece en la residencia de Tomás Moro, después de su regreso de Concepción (sede del Gobierno durante 11 días) y antes de su partida a Antofagasta (sede por 12 días). Ahí habría decidido formar un grupo de trabajo sobre la nueva Constitución.
Su idea es proponerla al país para que este debate ocupe un lugar mayor en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. El Gobierno recogería críticas y propuestas y redactaría el proyecto definitivo que sería enviado al Congreso. Después del probable rechazo, sería sometido a referéndum antes del fin de mandato en 1976.
El grupo de trabajo lo componen: Jorge Tapia (PR), ministro de Justicia, encargado de las ponencias Estado gobierno y soberanía, Nacionalidad y ciudadanía y Administración de la justicia; Sergio Insunza (PC), secretario general de Gobierno, a cargo de Partidos políticos y pluralismo; Luis Maira (IC), diputado, prepara Delimitación de las áreas económicas y Sistema tributario y financiero; Waldo Fortín (PS), jurista de Codelco, desarrolla Garantías políticas e individuales y Fuerzas Armadas; Eduardo Novoa, consejero jurídico, trabaja Derechos y deberes de los ciudadanos, Constitución y legalidad y Garantías sociales y económicas; e Iván Auger, jurista, se encarga de Administración territorial y Sistema de planificación. Participan Gonzalo Martner, ministro de la planificación y Joan Garcés, politólogo, representando al Presidente.
Trabajan intensamente en el edificio Gabriela Mistral, especialmente el mes de agosto de 1972. Comunican el proyecto a la dirección de la CUT.
El 4 de septiembre de 1972, día de colosales manifestaciones celebrando el segundo aniversario del triunfo, Allende proporciona una copia a las directivas de los partidos de la UP. Y al día siguiente, el 5 de septiembre, se reúne con los dirigentes de los partidos de la UP en el Estadio Chile (actual Estadio Víctor Jara).
En un discurso radiodifundido recuerda que su Gobierno proyecta una reforma educacional, un nuevo Código Tributario, un nuevo Código del Trabajo, establecer una nueva seguridad social, y el establecimiento de derechos y deberes.
Luego resume el proyecto de Constitución “que abra el camino hacia el socialismo, que consagre derechos y que haga que los trabajadores gobiernen este país”. Garantizará el pluralismo social, político y cultural y asegurará a los grupos étnicos el derecho a desarrollar su personalidad cultural y el cultivo de su lengua materna. También la estabilidad del empleo y el derecho a una remuneración mínima digna.
Pero a los pocos días sobreviene el intento de golpe conocido como “plan septiembre”, seguido por la huelga insurreccional de octubre de 1972 y el ingreso de militares al gabinete. Hechos que, entre otros, colocan la propuesta institucional en segundo plano.
Allende vuelve sobre el tema en mayo de 1973, en su tercer Mensaje: “El Gobierno ha elaborado un anteproyecto de Carta Fundamental que será sometido a una amplísima discusión nacional en todos los niveles para recoger las críticas y sugerencias antes de su envío al Congreso”. Incluye la democratización del aparato judicial; la ampliación de los derechos y deberes; la democratización de la administración territorial; un sistema de seguridad social realmente democrático; desarrollo cultural y tecnológico…
En septiembre de 1973, cuando está en curso la segunda huelga insurreccional, el Presidente resuelve salir de la crisis consultando a la ciudadanía sobre la nueva constitución. Así lo anuncia al mediodía del domingo 9 de septiembre al comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet, y al general Urbina. El lunes 10, La Moneda instruye a radioemisoras y televisiones para que preparen la cadena nacional el martes 11…
El diseño constitucional permanecerá en la sombra durante dos décadas. Hasta que 1993, el Centro de Estudios Políticos Simón Bolívar y la Fundación Presidente Allende (España), lo publican por primera vez en un folleto de 32 páginas. El prólogo de Joan Garcés relata como Eduardo Novoa, después de una acuciosa búsqueda, dio con la penúltima versión; la definitiva era más pulida, pero “sin que cambiara nada substancial”. Este texto, junto al discurso del 5 de septiembre de 1972, son las fuentes que permiten conocer la dimensión institucional de la Vía chilena.
Principios, deberes y derechos
La República de Chile es definida como “un Estado unitario, de Gobierno democrático y popular, que se apoya en la fuerza creadora de los Trabajadores. Integra la comunidad latinoamericana”. Todo poder reside en el pueblo. La sociedad se funda en valores de libertad, igualdad, solidaridad y justicia, que aseguren un desarrollo digno a la persona humana. Garantiza la libertad creadora en el terreno de la investigación científica; el derecho a participar de la vida cultural y el perfeccionamiento físico. El sistema electoral asegura la representación proporcional de todas las opiniones.
Mantiene la vigencia del Estatuto de garantías redactado por la UP y la DC en 1970 y añade los derechos que figuran en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948, como el rechazo de la tortura. Garantiza la igualdad entre el hombre y la mujer, la protección de la infancia, y de las madres durante el embarazo y los primeros años de sus hijos.
Incluye los deberes con los demás: toda persona debe “aplicar su capacidad personal al bien de la sociedad”; trabajando, resguardando el patrimonio, los recursos naturales y cumpliendo con las obligaciones militares.
El Estado está encargado de aplicar una política económica, de salud, social y cultural, que permita aprovechar las aptitudes de cada cual. Busca una disminución progresiva de la jornada de trabajo y la superación de las diferencias entre el trabajo intelectual y manual.
La seguridad social es un servicio público basado en el principio de la solidaridad, financiada por los ingresos generales del Estado. Todos tienen derecho a la atención médica, salas cunas, subsidios por enfermedad, accidentes, maternidad; pensiones por vejez e invalidez; y subsidios de cesantía.
La educación es asegurada por el Estado desde la etapa preescolar, despertando capacidades creadoras y exaltando el trabajo humano como el más alto valor. Se reconoce la libertad de enseñanza. El Estado subsidiará la educación privada que no persiga fines de lucro.
El pueblo mapuche, y otros grupos autóctonos, tendrán el derecho de desarrollar su personalidad cultural y a utilizar su lengua. Además, el Estado se encarga del saneamiento del ambiente, a fin de evitar riesgos ecológicos.
Instituciones
Se mantiene el régimen presidencial y bicameral (en este proyecto no figura el Parlamento unicameral). El Presidente es electo por seis años y tiene la facultad de disolver las cámaras una vez en su mandato. La Cámara de diputados es electa por sufragio universal. Pero la nueva cámara alta, llamada Cámara de Trabajadores, es electa por votación directa de los trabajadores. La definición de “trabajador” es amplia: todo aquel que vive de su trabajo, excluyendo los que lucran con el trabajo asalariado y los que viven de la especulación. Esta cámara revierte la antigua significación del Senado como cenáculo oligárquico, para transformarla en representante de la gran mayoría social, pero no universal.
Las leyes pueden tener su origen en el Ejecutivo, en la Cámara de Trabajadores o en una iniciativa popular que reúna 5.000 firmas.
Los integrantes de la Corte Suprema son designados por los diputados, a propuesta en terna del Presidente, por 10 años renovables, con fin de carrera a los 65 años.
El Tribunal Constitucional mantiene su facultad de dirimir conflictos entre el poder Ejecutivo y Legislativo y se le añade la de zanjar conflictos entre autoridades políticas y judiciales. Se constituyen Tribunales Vecinales electos por los vecinos, encargados de juzgar conductas litigiosas que no estén entregadas a la ley, con eventual asesoramiento.
Las comunas serán dirigidas por su Municipio electo, encargado de concebir y aplicar un plan de desarrollo. Un Cabildo vecinal, compuesto por representantes de organizaciones comunitarias, empresas y sindicatos, se encarga de resolver los problemas comunales.
Las ciudades serán administradas por un Cabildo Metropolitano, conformado por sus municipios. Las (entonces 25) provincias serán dirigidas por una Junta provincial. Se crean regiones (entonces inexistentes) como entidad de planificación., dirigidas por un viceministro designado por el Presidente y un Consejo de Desarrollo regional, compuesto por representantes de las Juntas provinciales.
El capítulo sobre las Fuerzas Armadas no presenta novedades: tienen misiones de defensa y de participación en el desarrollo del país.
Economía
Se establece un Sistema Nacional de Planificación encargado de elaborar un plan económico que impulsará el Gobierno durante su mandato. Con participación de trabajadores y de medianos y pequeños empresarios.
La economía se organiza en cuatro sectores. El social, propiedad de la nación, conformado por las empresas estratégicas para la vida nacional; reserva al Estado los mismos sectores que los incluidos en el proyecto de 1971. En el sector mixto compuesto por las empresas con capitales públicos y privados. El sector privado. Y un sector cooperativo.
La agricultura se organiza en tres sectores: el estatal, el privado y el reformado (los asentamientos creados por la Reforma Agraria) bajo diferentes formas de administración campesina.
El sistema financiero provee recursos al desarrollo del país. Lo componen el presupuesto del Estado, las empresas del área social y mixta, los fondos de reserva de los seguros y del sistema de seguridad social, y el saldo consolidado de los créditos. El sistema tributario es progresivo. Su finalidad es desempeñar un rol redistribuidor de la renta nacional.
Los chilenos no pudieron conocer ni debatir este proyecto. Algunos de sus aspectos están sin duda sobrepasados y otros son perfectibles. Pero buena parte de sus propuestas pueden inspirar una constitución democrática y social. Sitúa Chile en América latina. Amplía la democracia implantando la representación proporcional y la iniciativa popular, y auspicia la participación popular a todo nivel. Garantiza seguridad social a cargo del Estado, igual que el derecho a la educación. Otorga derechos al pueblo Mapuche, vela por un medioambiente sano. Y para conseguir los recursos que aseguren estos derechos afecta a la sociedad sectores claves de la economía. Propuestas que pueden ser consideradas hoy.
Por Jorge Magasich, Doctor en historia, arte y arqueología por la Universidad Libre de Bruselas.
El Maipo/Le Monde Diplomatique