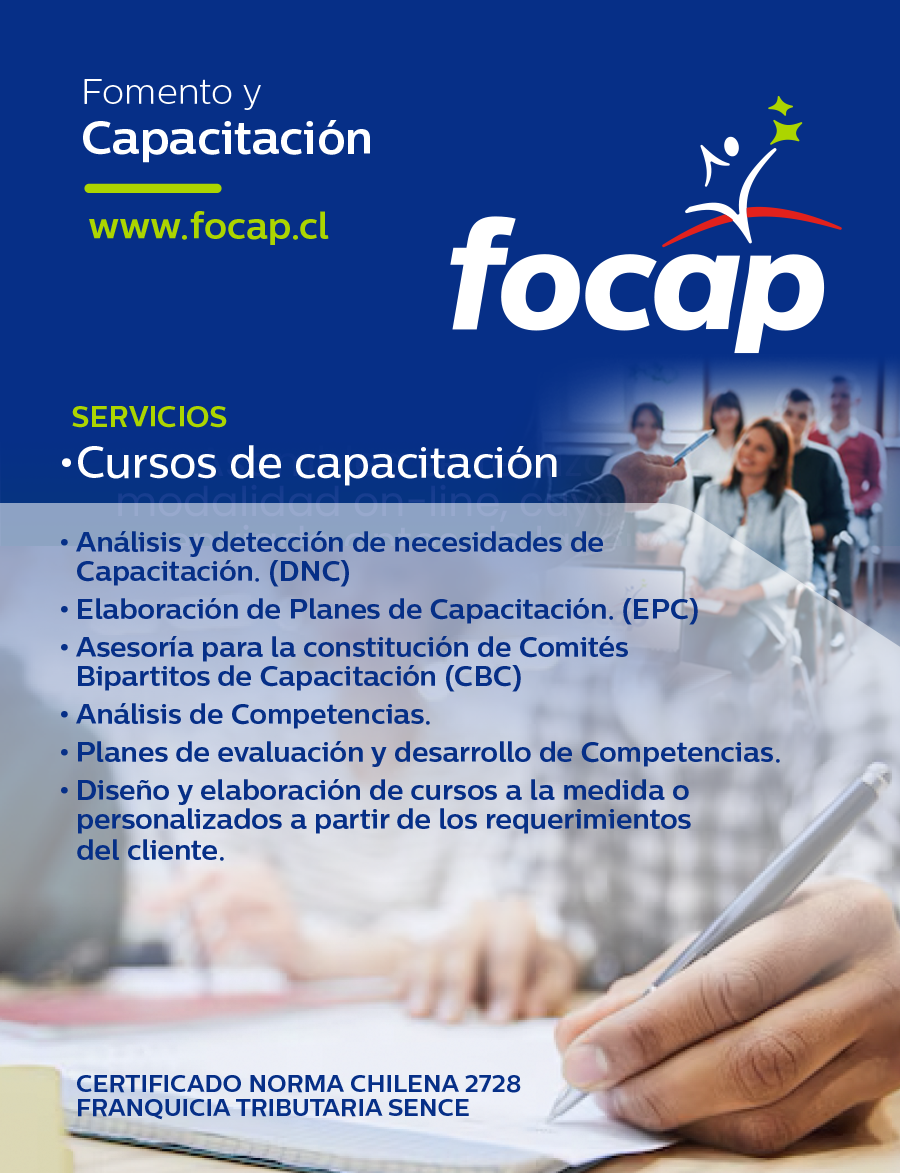(Roma) Dos sistemas agrícolas tradicionales arraigados en los conocimientos y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas de las tierras altas andinas del norte y las cordilleras del sur de Chile han sido reconocidos como Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Estos ecosistemas han evolucionado durante siglos en los paisajes andinos de gran altitud, moldeados por condiciones climáticas extremas, así como en los valles boscosos y las montañas del territorio pehuenche. En estos diversos entornos, prácticas como la horticultura familiar, el pastoreo de camélidos y la trashumancia estacional siguen sustentando la alimentación, la identidad cultural y la vida comunitaria.
“A medida que se reconocen nuevos sitios, recordamos que el patrimonio agrícola no es un legado del pasado, sino una base viva para el futuro”, afirmó Kaveh Zahedi, Director de la Oficina de Cambio Climático, Biodiversidad y Medio Ambiente de la FAO. “Estos sistemas demuestran cómo la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad y la identidad cultural pueden reforzarse mutuamente, ofreciendo vías concretas para lograr que los sistemas agroalimentarios sean más resilientes al cambio climático y más sostenibles para las generaciones venideras”.
Con estas designaciones, Chile cuenta ahora con tres sistemas SIPAM, y América Latina, como región, tiene 11 sistemas designados en cinco países. A nivel mundial, se han reconocido 104 sistemas de patrimonio agrícola por su contribución única al patrimonio, la biodiversidad y la diversidad alimentaria, la resiliencia climática, los medios de vida y la cultura.
Estos reconocimientos también están vinculados a los esfuerzos a largo plazo en Chile para documentar y fortalecer el patrimonio agrícola, apoyados a través de una iniciativa financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) e implementada por la FAO junto con el Ministerio de Agricultura de Chile.
Sistema integrado de ganadería de camélidos y agricultura en las regiones y preandinas del norte de Chile
En las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota y Tarapacá, los pueblos indígenas aymara, quechua y likan antay sustentan un sistema que integra la cría de camélidos —principalmente llamas y alpacas— con el cultivo de productos andinos nativos como la quinua, el maíz y la papa. Ubicado entre los 3000 y los 4500 metros sobre el nivel del mar, este sistema está adaptado a condiciones climáticas extremas, incluyendo variaciones de temperatura, aridez y escasez de agua.
El pastoreo rotacional y la trashumancia estacional contribuyen a la conservación de los frágiles pastizales de altura, mientras que los campos aterrazados y los sistemas de microrriego favorecen la agricultura en entornos áridos y escarpados. La gobernanza colectiva del agua, basada en normas consuetudinarias, garantiza un uso equitativo y sostenible de los recursos hídricos.
En este sistema, las mujeres desempeñan un papel fundamental en la conservación de semillas, el procesamiento de alimentos y la transmisión intergeneracional de conocimientos, fortaleciendo la continuidad cultural y la nutrición. El sistema contribuye a la conservación de la diversidad genética para la alimentación y la agricultura, la seguridad alimentaria y la resiliencia climática, y está estrechamente vinculado a prácticas culturales que honran la tierra y sus seres vivos.
Sistema ancestral de la cordillera Pehuenche: huertos familiares, recolección y trashumancia en el territorio Ngulumapu
En los Andes del sur, los pueblos indígenas mapuche-pehuenche mantienen un sistema diversificado que combina huertos familiares con gran biodiversidad, la recolección en el bosque y el traslado estacional de ganado entre los pastizales de las tierras altas y bajas. Este sistema está profundamente ligado al pewen (Araucaria araucana), cuyas semillas comestibles (piñones) desempeñan un papel fundamental en la nutrición, la identidad social y la vida ceremonial.
Los huertos familiares, gestionados principalmente por mujeres, albergan cientos de especies cultivadas y medicinales, lo que contribuye a la seguridad alimentaria, la salud y la conservación de la agrobiodiversidad. La trashumancia mantiene la productividad de los ecosistemas de alta montaña, mientras que la recolección forestal refuerza los lazos culturales y el conocimiento ecológico.
El sistema refleja principios de reciprocidad, trabajo colectivo y respeto por toda forma de vida (Itrofil Mogen en mapuche), expresados a través de ceremonias, redes de intercambio y gobernanza territorial. El paisaje comprende bosques nativos, humedales y suelos volcánicos, que en algunas zonas se intersectan con áreas protegidas nacionales y sitios reconocidos por la UNESCO.
Patrimonio agrícola vivo para el futuro
El programa Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) es un programa emblemático de la FAO que identifica, salvaguarda y apoya sistemas agrícolas con una rica biodiversidad, prácticas alimentarias resilientes y profundas raíces culturales. Mediante la colaboración con gobiernos, actores locales y pueblos indígenas, el programa promueve la conservación dinámica, asegurando que estos sistemas vivos del patrimonio agrícola continúen evolucionando y contribuyendo al desarrollo rural sostenible, la resiliencia climática y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
El Maipo/Agricultura Global